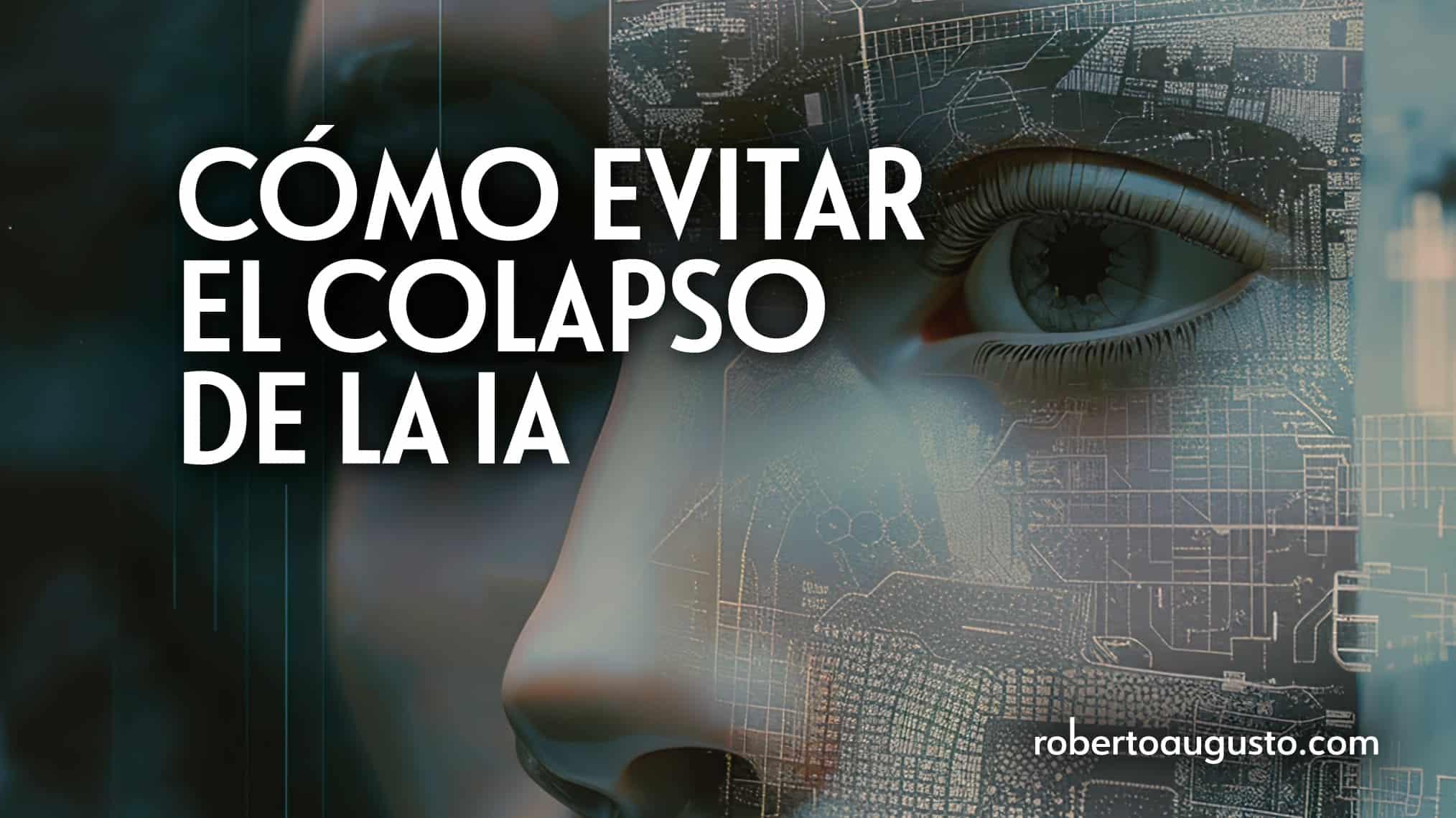Si la visión más pesimista se materializa ―un mundo donde la IA ha desplazado a la mayoría de trabajadores―, las consecuencias podrían entrar en terrenos verdaderamente oscuros. Una posibilidad aterradora es que, ante poblaciones enormes de personas «sobrantes» sin empleo, algunos gobiernos opten por políticas neomalthusianas de control demográfico.
La teoría maltusiana clásica advertía que una población creciendo más rápido que los recursos (como los alimentos) conduce a crisis; los neomalthusianos modernos aplican esa lógica a la economía: argumentan que un exceso de población frente a insuficientes puestos de trabajo provoca desempleo masivo e inestabilidad. En ese marco, podrían proliferar ideas para reducir la población «excedente» y así aliviar la presión sobre un mercado laboral sin suficientes empleos para todos.
Aunque suene sacado de una novela distópica, no es inconcebible que regímenes desesperados consideren medidas drásticas de ingeniería social, como programas de reducción de la tasa de natalidad o incentivos (e incluso coerciones) para limitar el tamaño de las familias.
Ya en el siglo XX hubo ejemplos de políticas de control poblacional en respuesta a temores económicos. El caso más notorio fue la política del hijo único en China, implementada para frenar lo que se percibía como un crecimiento insostenible que podría derivar en pobreza masiva. En un futuro dominado por la automatización, un gobierno autoritario podría justificar medidas similares alegando que «no hay trabajos para tanta gente».
En el peor de los casos, las teorías eugenésicas o de «darwinismo social» podrían resurgir, señalando a los colectivos desempleados y pobres como una carga que el Estado no puede sostener, avivando peligrosamente ideas de selección de quién merece vivir con recursos escasos. Estas nociones extremas ―ética y humanamente repudiables― podrían ganar tracción en un contexto de colapso, miedo y desesperanza generalizados.
El resurgir del autoritarismo
A la par, la crisis laboral provocada por la IA podría propiciar el ascenso de regímenes autoritarios en muchas sociedades. La historia nos enseña que los periodos de desorden económico profundo suelen allanar el camino a líderes autocráticos que prometen restaurar el orden. Tras la Gran Depresión de los años 1930, con millones de desempleados en Occidente, poblaciones angustiadas apoyaron a gobiernos fuertes y totalitarios que les ofrecían estabilidad y soluciones (así llegaron al poder Mussolini, Hitler y otros).
Del mismo modo, un colapso laboral por automatización podría erosionar la fe en las democracias liberales si éstas se muestran incapaces de evitar el sufrimiento de la gente. En ese vacío de esperanza, podrían surgir movimientos populistas extremos –de izquierda o derecha– dispuestos a sacrificar libertades a cambio de seguridad económica. Partidos ultranacionalistas podrían culpar de la catástrofe a potencias extranjeras o a minorías internas, proponiendo mano dura y expulsiones; otros grupos autoritarios podrían aprovechar para abolir la disidencia y concentrar el poder, bajo la excusa de actuar decisivamente contra la crisis.
Además, la propia IA ofrece herramientas peligrosamente efectivas en manos de un gobierno autoritario. Paradójicamente, la tecnología que deja sin empleo a las masas también puede servir para mantenerlas bajo vigilancia y control. Harari advierte que las mismas innovaciones que hacen a la gente económicamente irrelevante pueden hacerla más fácil de monitorizar.
Sistemas de vigilancia impulsados por IA (cámaras con reconocimiento facial, análisis masivo de datos personales, algoritmos predictivos de conducta) permiten a un Estado orwelliano supervisarlo todo en tiempo real. Ya hoy existen prototipos inquietantes: en regiones como Xinjiang (China) o en la Franja de Gaza, se emplean redes de cámaras, drones y software espía para seguir cada movimiento de la población, identificar «amenazas» y sofocar cualquier conato de rebelión.
Un régimen autoritario global apoyado en IA podría implementar un sistema de «Gran Hermano digital» donde los desplazados reciben un subsidio mínimo para sobrevivir, a cambio de una obediencia total garantizada por la vigilancia constante. Cualquier signo de protesta podría ser anticipado por algoritmos y reprimido de inmediato por fuerzas automatizadas. En ese contexto, las libertades civiles correrían grave peligro. La libertad de expresión podría cercenarse mediante filtros algorítmicos que censuren mensajes disidentes en redes sociales; la libertad de reunión, impedida por drones policiales omnipresentes; incluso la autonomía individual se vería comprometida si sistemas de «crédito social» (como los experimentados en China) puntúan el comportamiento de cada ciudadano, castigando desviaciones.
Irónicamente, los mismos parados a quienes la IA dejó sin sustento podrían verse sometidos por los estados a una obediencia forzada gracias a la IA. Este es el retrato de una distopía que quizás se convierta en realidad: una sociedad con una gran masa de población empobrecida y considerada prescindible, mantenida dócil bajo regímenes autoritarios que utilizan la tecnología más avanzada para perpetuarse. ¿Es este futuro inevitable? No necesariamente. Pero los riesgos existen y son graves. Evitar que la era de la IA desemboque en caos social o tiranía requerirá acciones audaces y coordinadas.
A continuación, exploramos propuestas concretas para encauzar la revolución de la IA hacia un escenario más esperanzador y humano, y así evitar que las peores predicciones se cumplan.

Propuestas para un futuro sostenible
Aunque el panorama descrito es alarmante, aún estamos a tiempo de mitigar estos riesgos y conducir la transición tecnológica de forma más equilibrada. Diversos expertos, economistas y líderes sociales proponen soluciones para enfrentar el desempleo masivo y sus efectos antes de que sea tarde. A continuación, se presentan algunas iniciativas y medidas concretas que podrían implementarse –muchas de ellas complementarias entre sí– para evitar o amortiguar un escenario distópico:
Renta básica universal (RBU)
Garantizar un ingreso básico incondicional a toda la población, que cubra las necesidades esenciales, ha pasado de ser una idea utópica a una propuesta tomada muy en serio ante la amenaza del desempleo tecnológico. Incluso referentes del sector tecnológico la respaldan: Elon Musk afirma que la RBU será «fundamental en el futuro a medida que la IA siga sustituyendo trabajos humanos», anticipando que en un mundo con escasez de empleos la sociedad deberá proveer ingresos a las personas por derecho propio.
En mi opinión, la RBU es inviable. El control de la IA va a estar en manos de muy pocas empresas, la mayoría de ellas de EE. UU. y de China. Es absurdo creer que unas pocas compañías van a tener la capacidad y la voluntad de sostener el mismo nivel de vida que tenían antes de la automatización masiva en todo el mundo. ¿Google va a dar un sueldo a alguien que vive en Madagascar porque no encuentra trabajo? No lo creo. Además, si se pudiera implementar se generación inflación. El depender de una RBU nos volvería totalmente dependientes de las empresas o del Estado que nos la proporciona.
La RBU generaría una concentración sin precedentes del poder tecnológico. El 70 % de la capacidad computacional para IA ya se concentra en menos de una decena de firmas estadounidenses y chinas, según los analistas de McKinsey. Financial Times recuerda que la propia pugna geopolítica está empujando a EE. UU. y China a reforzar aún más sus «muros» tecnológicos, dejando al resto del mundo como mero cliente de sus modelos y nubes. Si el flujo de rentas depende de los beneficios extraordinarios de esas pocas compañías, cualquier revés regulatorio, bélico o empresarial pondría en jaque la RBU de millones de personas.
¿De verdad pagarían un salario mundial? Las grandes plataformas funcionan con la lógica del mercado de capitales: priorizarán dividendos y recompras antes que repartir su caja en forma de «sueldo ciudadano» a zonas donde no obtienen retornos directos, por ejemplo, Madagascar o Bolivia. La premisa filantrópica choca con el deber fiduciario hacia sus accionistas.
Un cálculo académico reciente cifra en 41 billones de dólares la provisión de un ingreso básico global que cubra necesidades mínimas; eso equivale al 40 % del PIB mundial (Fuente: U. Rashid Sumaila et al., «Utilizing Basic Income to Create a Sustainable, Poverty-Free Tomorrow»). En economías avanzadas, las simulaciones de la OCDE muestran que sostener una RBU que no empobrezca a nadie requeriría subir la presión fiscal entre 12 y 30 puntos del PIB, o recortar drásticamente otros servicios públicos. Cada euro destinado a una transferencia universal se detrae de sanidad, educación o infraestructuras verdes que generan productividad futura.
Revisiones teóricas y empíricas constatan que una inyección permanente y universal de renta eleva la demanda agregada más rápido que la oferta, sobre todo en vivienda y energía, disparando precios en los bienes no transables, algo que sin duda generaría inflación. El BIS y otros reguladores advierten que nuevos estímulos financiados con déficit —precisamente la vía que se baraja para costear la RBU— pueden reavivar la espiral inflacionista incluso después del pico postpandemia. En países donde la inflación ya golpea más a los hogares pobres que a los ricos, la RBU podría terminar neutralizada por las subidas de precios en cuestión de meses.
El experimento finlandés (2017-2019) ya mostró cero impactos significativos en la tasa de empleo y solo mejoras modestas en bienestar subjetivo. En EE. UU., el ensayo de OpenResearch en Texas e Illinois concluyó que, aun con 1 000 $ mensuales, no se observaron mejoras duraderas en formación ni en trayectoria laboral. En España, la AIReF detecta que incluso con incentivos al empleo, solo el 23 % de los hogares beneficiarios del IMV aumentó sus ingresos laborales, y la tramitación rechaza 3 de cada 4 solicitudes. Si la RBU no reactiva el capital humano, agrava la dependencia y mina el pacto fiscal: la mayoría trabaja y paga, una minoría vive de la transferencia.
Un ingreso estatal (o corporativo) universal refuerza la capacidad disciplinaria de quien lo financia: sanciones, cortes o «ajustes» se convertirían en herramienta de control social. La historia de los subsidios condicionados muestra cuán fácil es recortar o congelar prestaciones en ciclos de austeridad.
Los países con menor capacidad recaudatoria no podrían igualar la RBU de las economías ricas; el resultado sería una migración masiva hacia los territorios que sí la paguen o, en su defecto, una depreciación competitiva de salarios locales. En vez de «igualar por arriba», se crearía una fractura Norte-Sur aún mayor.
La liquidez extra tendería a capitalizarse en suelo y alquileres, como ya se vio con los cheques COVID en varias ciudades norteamericanas. Los propietarios capturan la renta, los inquilinos pierden poder adquisitivo y la desigualdad patrimonial se perpetúa.
Sostener la RBU requeriría un sistema tributario mundial o, al menos, una armonización fiscal que hoy parece políticamente inviable. Sin ese paraguas, las multinacionales de la IA optarían por domiciliarse en jurisdicciones de bajo impuesto y el peso recaudatorio recaería, de nuevo, sobre clases medias.
La RBU se presenta como una respuesta sencilla al reto de la automatización, pero ignora sus condiciones de contorno: concentración empresarial, límites fiscales, riesgos inflacionarios y fallos de incentivos.

Recapacitación y educación masiva
Invertir fuertemente en educación y formación continua es crucial para adaptarse a los cambios. Los gobiernos deben actualizar los sistemas educativos para preparar a las nuevas generaciones en habilidades complementarias a la IA (por ejemplo, pensamiento crítico, creatividad, trabajo interdisciplinario) y no solo en tareas que una máquina realizará mejor. Al mismo tiempo, se requieren programas de reconversión profesional a gran escala para los trabajadores cuyos empleos estén siendo automatizados.
Esto implica desde cursos técnicos gratuitos en manejo de herramientas de IA, hasta capacitación en oficios demandados donde la intervención humana siga siendo necesaria (por ejemplo, atención sociosanitaria, trabajos comunitarios, economía verde, etc.). La educación enfocada en «aprende a trabajar con la IA, no contra ella» puede permitir que humanos y máquinas se complementen en vez de sustituirse por completo. No obstante, hay que asumir que gran parte de la población no podría reconvertirse para trabajar en nuevos empleos y dejará de ser empleable.
Reducción de la jornada laboral
Una estrategia para repartir el trabajo disponible es acortar la semana laboral sin disminuir salarios, algo que ya se debate en varios países. Si las máquinas aumentan enormemente la productividad, podríamos permitirnos trabajar menos horas. Por ejemplo, se plantea implantar la semana laboral de 4 días (32 horas) o incluso, a largo plazo, de 3 días, distribuyendo así los puestos entre más personas.
Este cambio requeriría políticas laborales fuertes (y posiblemente subsidios estatales o incentivos fiscales a empresas) para garantizar que la productividad extra de la IA se traduzca en tiempo libre para los trabajadores y no solo en más ganancias para el empleador. Bill Gates ha pronosticado que la IA podría reducir la semana de trabajo a tres días en el futuro, siempre y cuando se gestionen bien estos avances. Además de mitigar el desempleo, jornadas más cortas podrían mejorar la calidad de vida y el equilibrio trabajo-familia. Esta medida no soluciona el problema de fondo, no obstante, puede ayudar a hacer más fácil la transición a esa nueva economía automatizada.
Impuesto a la automatización (o «tasa robot»)
Consiste en gravar el uso de robots o sistemas de IA que reemplacen trabajadores humanos, de forma que las empresas contribuyan a financiar la transición. El objetivo de este impuesto sería doble: por un lado, desincentivar o ralentizar ligeramente la adopción indiscriminada de automatización, sobre todo cuando existan alternativas de empleo humano, y por otro, recaudar fondos para sostener programas sociales o de reentrenamiento.
El propio Bill Gates, fundador de Microsoft, propuso esta idea, argumentando que si un robot realiza el trabajo de un empleado que pagaba impuestos, el robot (o más bien su propietario) debería pagar impuestos equivalentes. Esa recaudación podría destinarse a, por ejemplo, salarios de cuidadores de ancianos, profesores, trabajos comunitarios u otras labores que beneficien a la sociedad y donde los humanos siguen siendo insustituibles.
Algunas regiones han estudiado esta medida; de hecho, el Parlamento Europeo debatió en 2017 aplicar un impuesto a robots para compensar a los trabajadores desplazados (aunque la propuesta no prosperó entonces).
Si bien un «impuesto a la IA» debe calibrarse cuidadosamente para no frenar la innovación útil, puede ser una herramienta para compartir las ganancias de productividad con toda la sociedad.
Fortalecimiento de la red de seguridad social
Junto a soluciones más transformadoras, es vital reforzar los sistemas de protección social tradicionales. Esto incluye ampliar y facilitar el acceso al seguro de desempleo, para que quienes pierdan su trabajo por la automatización reciban subsidios adecuados durante más tiempo. También proveer asistencia en vivienda, alimentación y salud mental, pues el desempleo masivo puede detonar crisis de depresión, adicciones o violencia doméstica que requieren apoyo público.
Se necesitan marcos legales y económicos que gestionen ordenadamente el cambio. Por ejemplo, incentivar modelos de negocio que integren IA sin despedir masivamente: dar beneficios a empresas que reciclen a sus empleados en nuevas funciones en lugar de sustituirlos; promover cooperativas tecnológicas donde los trabajadores tengan participación en las ganancias de automatizar procesos; exigir evaluaciones de impacto laboral antes de implementar IA a gran escala en ciertos sectores.
Asimismo, los gobiernos pueden monitorear activamente el impacto de la IA en el empleo, recopilando datos en tiempo real de cuántos trabajos se están perdiendo o creando, para reaccionar con políticas a tiempo (por ejemplo, si en una región la automatización de una industria deja miles sin trabajo, desplegar allí planes de reactivación específicos). La planificación y la anticipación desde el sector público son clave para no quedar a merced de las fuerzas del mercado en un momento tan disruptivo.
Acuerdos y regulación internacional
Dado el carácter global del fenómeno, ninguna solución será completa si se toma de manera aislada. Es imprescindible avanzar hacia acuerdos internacionales sobre el desarrollo de la IA. Un ejemplo sería un pacto global para evitar una carrera descontrolada que priorice la velocidad sobre la seguridad. La ONU ya ha esbozado la idea de crear una agencia internacional para monitorear las IA avanzadas, similar a cómo el OIEA supervisa la energía nuclear. Se podrían establecer líneas rojas consensuadas, como prohibir cierto tipo de armas autónomas letales (varios líderes han pedido una moratoria en este aspecto, comparándolo con las armas nucleares) u otros usos peligrosos que puedan desestabilizar sociedades.
En cuanto al empleo, las naciones podrían coordinar impuestos globales a las multinacionales tecnológicas, evitando que éstas evadan contribuir en jurisdicciones más laxas. También cooperar en fondos internacionales de adaptación, para ayudar con recursos a países en desarrollo a capacitar a su población o sostener a comunidades afectadas por la automatización (similar a los fondos climáticos, pero enfocados en el impacto de IA). Sin una respuesta colectiva, existe riesgo de fractura: países que apliquen por su cuenta medidas progresistas (como RBU o tasa robot) podrían ver empresas fugándose a otros que no las aplican. Por eso es vital avanzar juntos en ciertos mínimos.
Salvaguardas democráticas y éticas
Por último, pero no menos importante, asegurar que la transición se gestione dentro de los cauces democráticos y de respeto a los derechos humanos. La tentación autoritaria debe ser resistida fortaleciendo las instituciones. Esto implica transparencia en las decisiones sobre IA, involucrando a la ciudadanía en debates sobre hasta dónde queremos que la IA penetre en nuestras vidas.
También establecer controles al uso gubernamental de la IA: por ejemplo, legislar límites al espionaje masivo de ciudadanos, prohibir la puntuación social o la identificación biométrica sin orden judicial, etc. La IA debe usarse para empoderar a las personas, no para oprimirlas. Tecnologías como la IA de vigilancia deberían someterse a contrapesos (revisiones judiciales, supervisión independiente) para prevenir abusos.
Mantener una sociedad civil fuerte y una prensa libre que puedan fiscalizar la adopción de IA es esencial para evitar derivar en un tecnototalitarismo. En suma, debemos esforzarnos en conservar valores humanos fundamentales en la era de las máquinas: la dignidad de cada individuo, el derecho al trabajo decente, la equidad y la libertad.
Como vemos, soluciones no faltan; lo que se necesita es voluntad política y cooperación social para implementarlas a tiempo. La historia nos muestra que la tecnología no tiene por qué conducir fatalmente al desastre: con las políticas adecuadas, podría incluso liberarnos de trabajos pesados y mejorar la calidad de vida de todos. El desafío está en administrar el poder de la IA con sabiduría y empatía, evitando que los intereses de unos pocos arrasen con el bienestar de la mayoría.

Conclusión: elegir nuestro destino
El avance imparable de la inteligencia artificial presenta una encrucijada para la humanidad. Por un lado se vislumbra un mundo de abundancia sin precedentes, con máquinas realizando las tareas ingratas y liberando nuestro tiempo; por otro, asoma la pesadilla de sociedades fracturadas, con millones de personas descartadas del sistema productivo, convulsión social y autoritarismos tecnológicos.
¿Destino utópico o distópico? Aún estamos a tiempo de inclinar la balanza hacia un futuro más esperanzador, pero la ventana de acción podría ser breve. Cada país y la comunidad internacional en su conjunto deben reconocer la gravedad del riesgo y actuar con decisión. La IA sí causará disrupciones enormes en el empleo y la estructura social –eso parece inevitable–, pero el desempleo masivo y caótico no tiene por qué ser nuestro destino. Con políticas audaces como las aquí mencionadas, podemos aspirar a un mundo donde la prosperidad generada por las máquinas se distribuya ampliamente, donde las personas se reinventen en nuevas ocupaciones significativas y donde la estabilidad social se mantenga sin necesidad de mano dura.